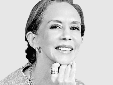
Todo esto nos permite pensar en las ciudades como algo más que un montón de calles y edificios. Es importante pensarlas no sólo como el lugar donde habitamos, trabajamos y convivimos, sino también como una manifestación viva de nuestra cultura (o falta absoluta de ella), del respeto que nos merecen nuestros antepasados, sus luchas y tribulaciones.
Hace algunas semanas tuve oportunidad de ver un documental que me impresionó mucho. Se trata de Occupied City (Ciudad ocupada) del cineasta británico Steve McQueen.
El documental se centra en la ocupación nazi en los Países Bajos, ocurrida entre mayo de 1940 hasta la rendición alemana en mayo de 1945. Como ocurrió en sus territorios ocupados, los nazis se encargaron de deportar y ejecutar a todos los judíos que encontraron, así como a miembros de la resistencia, comunistas, discapacitados físicos o mentales, homosexuales, sintis y romaníes. La mayoría fueron enviados a campos de concentración, aunque muchos otros fueron ejecutados en sus viviendas, escondites, durante acciones de sabotaje o intentos de fuga.
Lo extraordinario de este documental es su manera de plantearlo. No cuenta con metraje histórico ni testimonios de sobrevivientes. De hecho, no hay nada de eso. Las imágenes que vemos durante cuatro horas (que es lo que dura el documental) son de la ciudad de Ámsterdam, filmadas en el 2022, con la sombra de la pandemia todavía a cuestas. Mientras vemos las imágenes de la ciudad y sus alrededores, mientras vemos a personas disfrutando de la nieve o del sol, caminando, conversando o riendo, cantando y bailando en festivales de música, ejecutando sus labores cotidianas o dirigiéndose hacia alguna manifestación de protesta, una voz en off (Melanie Hyams) enumera una lista de casos y de personas que fueron capturadas, asesinadas, que se escondieron, que se salvaron (o no) en la calle, el edificio o el apartamento exacto que estamos viendo en pantalla. Algunos edificios se mantienen en pie; otros, según nos indica la voz, fueron derribados por bombardeos u otros motivos.
El documental de McQueen fue estrenado en el Festival de Cannes del 2023 y está basado en el libro Atlas de una ciudad ocupada, Ámsterdam 1940-1945, de la directora y productora holandesa Bianca Stigter. El libro, que se encuentra agotado, fue publicado en Holanda en el 2019 por la editorial Atlas Contact. En él, Stigter emprendió un trabajo de rastreo y ubicación de los horrores acontecidos en la ciudad durante la ocupación nazi. En una entrevista, la autora mencionó que resultaba desolador que, en algunos casos, los únicos datos que pudo reunir eran el nombre, fecha de nacimiento y de muerte de la persona. Pero no por eso dejó de incluirlos en el atlas, porque hacerlo era una manera de reconocer su paso por el mundo, aunque no se supiera más de dichas personas.
Este contraste entre la imagen y la voz, obliga al espectador a escuchar y poner atención en lo que la narradora nos va detallando. La disociación entre las imágenes, que no corresponden con lo narrado, nos induce a preguntarnos sobre las historias que desconocemos de nuestras propias ciudades. Ver la vida cotidiana de la Ámsterdam contemporánea mientras somos informados de lo que aconteció en un edificio o una plaza, en una calle o en cualquier rincón de la ciudad, nos obliga a pensar que toda ciudad tiene una doble vida. Una vida presente, con apariencia de normalidad, pero también otra donde habitan fantasmas desconocidos, transparentados en una fina capa de tiempo y memoria. Como si la vida propia de cada ciudad estuviera impregnada de recuerdos (individuales o colectivos), que forman capas de cebolla sobre las fachadas de los edificios existentes y del aura de los edificios ausentes.
En el caso de Ámsterdam (así como en el de múltiples ciudades europeas), la preservación de dichas historias ha sido vital para rescatar y dar a conocer un registro como el de este documental. McQueen y su equipo filmaron todos los casos detallados en el atlas de Stigter, un libro de 560 páginas. Del metraje total de 36 horas, se hizo una edición que se redujo a las cuatro horas resultantes.
Tanto el documental como el libro son, a su manera, memoriales que honran a las víctimas de la II Guerra Mundial. Cuando las víctimas son nombradas, una por una, cuando tienen fecha de nacimiento, cuando sabemos algo de sus vidas y de su destino, su individualidad es reconocida y deja de ser un número dentro de una cifra total de incidencias. Eso ayuda a tomar consciencia de que hablamos de personas, no de simples números.
Otro elemento importante de reflexión que deriva del documental es que existen diferentes maneras de honrar a las víctimas de las guerras y la violencia social, sin necesidad de erigir monumentos gigantescos o estéticamente grotescos e inarmónicos con la realidad y el entorno donde son erigidos. El tamaño y los atributos exagerados de una estatua no podrán jamás equivaler al dolor o al daño colectivo del evento que se supone conmemora. Sin embargo, ver otros elementos, como los objetos personales que son expuestos en los museos correspondientes a los campos de concentración, nos ayuda a comprender un poco la magnitud de la tragedia.
En esas otras formas de rememorar el Holocausto, por ejemplo, a partir de 1992, se impulsó en Alemania la colocación de STOLPERSTEINE, (piedra que te hace tropezar, en su traducción literal). El proyecto fue emprendido por el artista alemán Gunter Demnig y consiste en la colocación de cubos de cemento que, en su parte superior, llevan placas de latón, donde están grabados los datos de la persona que se recuerda. Según Demnig, este tipo de detalle cumple con lo que dice el Talmud (el comentario rabínico sobre la tradición judía y las escrituras hebreas), que sólo se olvida a una persona cuando se olvida su nombre. Recordemos que el régimen nazi intentó deshumanizar a sus víctimas reemplazando sus nombres por números que fueron tatuados en sus brazos.
Colocadas en las aceras de numerosas ciudades de Alemania (e incluso en otras ciudades de Europa), las STOLPERSTEINE captan la vista de los peatones y rememoran el lugar donde estas personas vivían, trabajaban, se escondían o fueron capturados durante la II Guerra Mundial. Se estima que ya hay más de 100.000 de estas piedras conmemorativas, colocadas en las aceras de distintas ciudades europeas. En España, este mismo tipo de piedras han sido colocadas para recordar a las víctimas del franquismo.
Todo esto nos permite pensar en las ciudades como algo más que un montón de calles y edificios. Es importante pensarlas no sólo como el lugar donde habitamos, trabajamos y convivimos, sino también como una manifestación viva de nuestra cultura (o falta absoluta de ella), del respeto que nos merecen nuestros antepasados, sus luchas y tribulaciones.
Las ciudades son archivos de nuestra memoria colectiva, de oficios y tradiciones, de nuestros miedos y también, de nuestros triunfos. Las ciudades son escenarios de nuestro devenir, lugares para honrar el pasado, la vida y la muerte de seres humanos que, por un motivo u otro, perecieron bajo la violencia y la brutalidad del odio y las diferencias.
Pero claro, dicho registro sólo puede existir cuando hay una sociedad interesada en explorar, investigar y preservar su historia; cuando hay personas que emprenden dicha tarea sin temor a enfrentar el pasado oscuro de un país y en el entendimiento de que, al hacerlo, reconstruyen biografías individuales y colectivas. Una labor importante, sin duda, en estos tiempos en que la gentrificación está destruyendo el carácter original de numerosas ciudades del mundo.
Mensaje de response para boletines
Comentarios